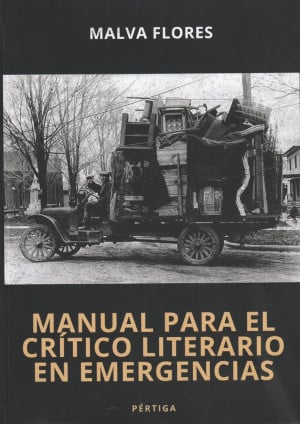
Poeta de siempre, a raíz, sobre todo, de la publicación de Estrella de dos puntas. Octavio Paz y Carlos Fuentes: crónica de una amistad, Malva Flores se ha convertido en nuestra crítica literaria –sí, con “a”– más visible. A esto también ha contribuido su activa presencia en redes, sobre todo en ese territorio sin ley hoy llamado X, donde todos los días se bate y hace corajes por sus causas literarias y políticas (y adonde no se ha cansado de decirme que debería incorporarme, invitación tan tentadora como la de unos caníbales que te dijeran que a ver qué día vas a comer a la casa). Hablando de esta visibilidad, uno de los momentos culminantes del proceso fue, paradójicamente, la portada y una entrevista en un suplemento literario, Confabulario, titulada con la declaración: “No necesito que me visibilicen por mi color ni por mi sexo”.
Si Malva Flores quisiera jugar en la crítica literaria o la academia la carta de la identidad, tendría todas las de ganar: mujer, mexicana y de raíces africanas e indígenas, sería prácticamente intocable, pues a la más mínima objeción se podría acusar, a quien se atreviera, de misógino y racista, para empezar. Malva Flores, sin embargo, tiene la peregrina idea de que el género, la nacionalidad, la preferencia sexual o el color de la piel no son la cosa más importante que le puede ocurrir a un individuo y que, en la apreciación de la literatura y el arte, definitivamente importan poco. Así lo hace saber, entre exasperada y esperanzada, en uno de los mejores textos de este Manual para el crítico literario en emergencias, “Contra la condescendencia de cubículo”, a propósito de Aimé Césaire: “No es, la de Césaire, una poesía victimizante, todo lo contrario. No necesitamos los negros o sus descendientes que nos digan ‘negro bueno’, el ‘buen negro de su buen amo’. No necesitamos esa condescendencia de cubículo y sí, hacer posible una fraternidad universal, esa condición que implica que no nos dividan o nos segreguen incluso con buenas intenciones o términos que evitan la palabra prohibida: negro, negra. Lo que necesitamos los hombre y mujeres de esta tierra –no importan su color, sus preferencias o su lugar de origen– es estar, recordando aquella primera cita de Césaire, ‘codo a codo con los otros’ ”.
Este rechazo a lo identitario es solo una de las convicciones críticas fundamentales de Malva Flores que se dejan ver en este Manual. Tiene otras, no menos extrañas: que el texto literario (el poema, la novela, el cuento, el drama) importa más que el texto crítico o el teórico; que la crítica literaria debería dirigirse al “lector común” woolfiano, no solo al claustro; que, siendo parte de la literatura, la crítica debe esmerarse en su forma y estar escrita lo mejor posible, con un estilo personal, no como un producto periodístico o académico estándar; que ni la literatura ni la crítica son ramas de la ética, la religión o la inquisición; que las letras tienen un compromiso moral, pero que este no consiste en autoproclamarse supremo tribunal y decretar condenas; que ofenderse y victimizarse no es, necesariamente, una virtud.
El Manual para el crítico literario en emergencias –cuyo título remite al Manual del distraído de Alejandro Rossi, uno de sus modelos prosísticos, cuyo Diario Malva Flores ha editado recientemente,– no es, por supuesto, un manual al uso, esquemático y estrictamente didáctico, sino una serie de textos que tienen como denominador común indagar la naturaleza de la crítica literaria (es, así, más un libro sobre crítica que de crítica). Como suele ocurrir en esta clase de volúmenes, hay ensayos propiamente, pequeñas notas y textos más bien circunstanciales (y, haciendo honor a la crítica que enarbola el libro, se podría haber prescindido de algunos). La sección que sienta el tono del libro es la primera, “No hay pedagogía más eficiente, aunque brutal y dolorosa, que una mudanza intempestiva…”, en el que Malva cuenta cómo precisamente una mudanza –que recuerda la de Mientras embalo mi biblioteca de Alberto Manguel– la obligó un violento ejercicio crítico que todo el que se haya mudado conoce: decidir qué libros conservar y de cuáles deshacerse. Aquí la crítica no solo habla en primera persona, sino en términos francamente íntimos y haciéndonos partícipes de su vida doméstica. Al lector de una crítica literaria más aséptica esto podrá sorprenderle o incomodarle, pero es el pacto de lectura que propone el libro y creo que funciona en la mayor parte (salvo cuando la trivialidad de la anécdota es excesiva o se intenta encadenar un chiste tras otro, pero entiendo que estas impresiones subjetivas dependen de cada lector).
Mi crítica –porque mal lector de un manual de crítica sería yo si no lo criticara– va por otros lados. Una es que el Manual y su autora, que critican con justicia la muy en boga cultura de la queja y la victimización, a ratos se quejan y victimizan un poco demasiado (me atacan en Twitter, la academia me maltrata, el sistema político me oprime, se ignora a mi generación poética…), no siendo, al parecer, conscientes de la paradoja. En contra de esta tendencia va un rasgo de la personalidad de Malva Flores que considero su característica más luminosa: una alegría innata a prueba de balas, una franca y festiva disposición para disfrutar la vida. No importa qué tanto las sombras de la amargura o la frustración se ciernan sobre ella, la Malva alegre se las arregla para sacar la cabeza, pero no hay que confiarse del todo: hay que activamente combatir las que Spinoza llamaba las “pasiones tristes” y cultivar la alegría, esa “pasión por la que el alma pasa a una mayor perfección”.
Otra es la conflictiva relación que Malva Flores tiene con la academia, específicamente con la crítica literaria académica, agravada por un detalle: ella es una académica. Entiendo perfectamente, porque los comparto, el rechazo o la exasperación que puede provocar cierto tipo de crítica literaria producida –“creada” sería excesivo– en las universidades: discursos huecos y rimbombantes que dejan la comprensión de la obra intacta; aparatos pseudoteóricos que, escudándose en una jerga queriendo pasar por sofisticados, no dicen nada o puras obviedades; ideologías político-sociales a las que lo que menos importa es la literatura; endogamia en la que el mundo exterior (donde, por cierto, se crea la literatura) no existe; burocracia en lugar de obra y escritura… Esto es innegable y cualquier académico sincero lo reconoce (sigue siendo útil, al respecto, la lectura de Ensayos de crítica literaria de Antonio Alatorre). Sin embargo, Malva Flores a veces confunde y descalifica en bloque, sobre todo lo que le es ajeno, como a veces la retórica o la filología. Es verdad, ningún poeta piensa “ahora voy a meter una hipálage” o “aquí vendría bien un hipérbaton”, pero estos son conceptos y términos que significan algo concreto y que –no siendo el corazón de la experiencia poética, claro está– ayudan a comprender mejor el lenguaje poético, su uso y su historia. Sería lamentable una lectura de poesía que solo buscara detectar tropos; no daña y, de hecho, enriquece conocer algunos. Lo mismo para las puntillosidades de la filología (leer “verso por verso”, las minucias de un aparato crítico o una bibliografía).
A diferencia de muchos impersonales y convencionales libros de crítica, que da pereza hasta hojear, el Manual para el crítico literario en emergencias es un libro muy legible, lúdico, divertido e inteligente. Trata, en última instancia, de la gran interrogante de la crítica literaria: ¿para qué leer?, ¿para qué hacer crítica? Su respuesta no deja lugar a dudas y es la profesión de fe de una auténtica crítica, personal y comprometida: para salvar lo que te salva.
Publicado en https://criticismo.com/criticar-a-la-critica/